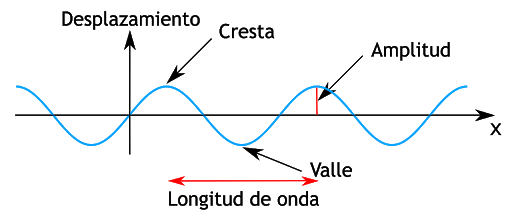Manu se encontraba en la cocina, un habitáculo tan pequeño que nadie pensaría jamás que algunas de las comidas más copiosas que se puedan pensar se habían preparado allí. Era de noche, aunque eso no impedía que los vecinos del piso de arriba bailaran como si estuviesen en un tablao flamenco. Los perros ladraban en la calle y los coches se encargaban de hacer el suficiente ruido como para no dejar dormir al hijo recién nacido de la vecina del bajo. Ese bebé no había dejado de llorar desde que llegó al edificio. Manu se acercó a la ventana de la cocina para cerrarla, no sin antes mirar al cielo; una hermosa luna llena iluminaba todo lo que se veía desde aquel lugar. Se quedó perplejo. El brillo ahora llegaba a sus ojos como si de una cálida hoguera se tratase, pero con la diferencia de que el satélite lo hacía sentirse solo y sumamente pequeño. Inclinó un poco los ojos e hizo una mueca con la boca. La siguiente bocanada no era de aire, sino de tristeza, una tan fuerte que dolía con solo pensarlo. Manu cerró finalmente la ventana y se dirigió al grifo y llenó un vaso de agua. Mientras lo hacía pensó en lo efímero que resulta todo, en cómo un instante te puede cambiar la vida y en que muchas veces resulta algo incontrolable. Absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta de que el vaso hacía rato que se había llenado. Tenía las manos empapadas, así que se las secó y vació un poco el vaso para poder llevarlo mejor a su dormitorio, salió de la cocina y cerró lentamente la puerta para no hacer ruido.
Frente a Manu reinaba la oscuridad y la calma.
— Buenas noches — dijo, obteniendo un silencio sepulcral por respuesta.
Antes de ir a su dormitorio, y siguiendo su ritual nocturno, se cercioró de que todas las ventanas del salón estuviesen bien cerradas. Después entró en el baño y miró que la ventana de este también estuviera cerrada. Aprovechó para apretar los grifos del lavabo y la bañera. Para mayor seguridad, se acercó también a la puerta de entrada del piso y comprobó la cerradura, vio que la llave no estaba puesta, así que la rebuscó entre el cajón de la mesita de la entrada y, cuando al fin la encontró, cerró la puerta. Esta emitió un chasquido que dejaba claro que nadie podría entrar. Manu dejó la llave puesta y girada; si alguien quería entrar, él no se lo pondría fácil.
Desde que tenía uso de razón, Manu siempre se encargaba de comprobar que todas las puertas y ventanas de su casa estuvieran cerradas. No quería que le pasase como a su tía Carmen, que se dejó un día la ventana del baño abierta y un par de tipos entraron mientras dormía. Para su desgracia, aparte de robar todo lo que tenía algo de valor, se llevaron a Nika, su pequeña gatita persa. Manu lloró durante días cuando se enteró de aquello. Tenía tan solo siete años y no era capaz de comprender por qué había personas que hacían daño a los demás sin tan siquiera tener un motivo.
Una vez que todo estaba cerrado a cal y canto, Manu se fue a su habitación, entró y cerró la puerta tras él con mucho cuidado, dejando después el vaso de agua sobre la mesita de noche. La sala estaba iluminada por la llama de un par de velas que estaban sobre el escritorio, aunque estas no dejaban ver demasiado. El ambiente rezumaba tranquilidad; demasiada, de hecho. Manu se sentó sobre el borde de la cama ya abierta, se quitó las zapatillas de andar por casa y se arropó hasta la barbilla. Se acordó del vaso de agua. Se incorporó, abrió el primer cajón de la mesita y sacó un bote cilíndrico de color verde oscuro. No se podía ver que había en su interior y ninguna etiqueta aclaraba la naturaleza de su contenido. Sin pensar, vertió el contenido en su boca, se bebió el agua del vaso y se lo tragó todo de una vez. Dejó el vaso sobre la mesita, se tumbó y arropó de nuevo todo lo que pudo. Clavó su mirada en el techo, con los ojos abiertos como platos.
Cuando no podía dormir, solía imaginar que las manchas del techo eran personajes de sus muchas aventuras mentales. Unas veces eran dragones que escupían algodón de azúcar a un montón de elfos diabéticos que vivían cerca de sus cuevas. Otras, simplemente veía a una hermosa joven que no dejaba de guiñarle un ojo cada vez que Manu le sonreía. Pero esa noche no tendría que imaginar nada. Las manos de Morfeo pronto mecieron su cama con la dulzura de una madre. Todo el ruido que había fuera de las cuatro paredes de aquella habitación fue desapareciendo poco a poco. Los ojos de Manu se cerraron más y más hasta quedarse como una lápida bien sellada.
Para sorpresa de Manu, sus ojos volvieron a abrirse rápidamente. Lo raro era que no estaba tumbado en su cama, sino de pie, frente a ella; estaba hecha y todo bien colocado. Tampoco era de noche; la persiana estaba subida y dejaba ver un luminoso día. A todo esto, se le unió el hecho de que lo veía todo en blanco y negro. No entendía nada de lo que estaba pasando. De lo único que estaba seguro era de que se sentía realmente ligero, aunque le dolía un poco el pecho, como si toda la tristeza que respiró la noche anterior le pasase factura en ese momento.
Manu se llevó las manos al pecho, pero no sintió nada; nada de nada. Se miró los dedos y no tenía. Se miró los pies y solo veía el suelo. Intentó tocarse la cara y no logró palpar ni un ápice de su rostro. Aquello era muy extraño. Podía ver y oír, pero no era nada. ¿Existía siquiera? Pensó en ello unos instantes mientras se mordía un labio que no era capaz de sentir.
Confuso, Manu decidió salir del dormitorio para ver investigar un poco más. Pero, cuando abrió la puerta y salió de la habitación, no se encontraba en el pasillo de su piso, sino frente a la puerta de entrada de su antiguo edificio. De nuevo, todo en blanco y negro. El número dieciséis y la verja de su bloque dejaban claro que se trataba del piso donde, años atrás, había compartido piso con unas amigas de la carrera. Debía estar soñando. No tenía sentido que al salir de su dormitorio se desplazase cientos de kilómetros, en… En la ciudad de… Intentó recordar el nombre, pero no fue capaz.
De pronto, una de sus antiguas compañeras apareció por la puerta interior, caminó hacia verja y se paró en seco.
— ¿Qué haces aquí? — dijo extrañada.
— No lo sé, la verdad — respondió Manu —. Estaba en mi cuarto y de repente…
— Sabes de sobra que te queda mucho para venir por aquí, hombre. ¿No ves que ni siquiera puedo abrirte? — dijo la muchacha.
— Pero… No lo entiendo. ¿No puedo pasar? Hace tiempo que no nos vemos. Qué menos que un abrazo, ¿no? — increpó Mano con cierto tono de tristeza.
— Qué ingenuo has sido siempre… Anda, será mejor que regreses o vas a terminar por coger frío — respondió su antigua compañera.
La chica se giró y caminó hacia la puerta interior, dándole la espalda por completo a Manu.
— ¡Espera! — gritó Manu —. ¿En serio no podemos ni hablar?
— Manu, tienes que irte. ¿O es que no te resulta raro todo esto? — preguntó la chica —. ¿Ya lo has olvidado? ¿Me has olvidado? ¿Todo lo que pasó?
Manu abrió los ojos como platos y miro al suelo asustado. No entendía nada de lo que su amiga le estaba diciendo.
— ¿Lo ves? No estás preparado aún — dijo ella —, pero eso no es malo. Simplemente, ya vendrás. Nos vemos, pringao.
La chica entró al bloque y dejó a Manu solo frente a la verja. Este se abalanzó sobre la puerta e intentó abrirla, pero una fuerte descarga eléctrica lo lanzo hacia atrás, perdiendo levemente el conocimiento. Cuando abrió los ojos, todo era muy extraño: el cuerpo le pesaba más que antes y no podía ver nada con claridad. Aparte de que todo seguía siendo en blanco y negro, se veía borroso, como si fuese a mucha velocidad.
Sin esperarlo, cayó de golpe en un pequeño sofá viejo de color azul. Estaba sentado frente a un ventanal que daba a unos árboles enormes, tanto que podían tocarse desde ahí. El lugar le resultaba familiar, pero no conseguía recordar por qué. A pesar de que seguía sin ver ninguna parte de su cuerpo y que solo le pesaba un poco, no conseguía moverse. Solo era capaz de mirar a su alrededor. Miró a su derecha y solo vio una vieja pared de ladrillo algo estropeada. Cuando miró a su izquierda vio un espejo que no reflejaba nada, tan solo una oscuridad absorbente; una neblina tan oscura que su sola presencia intimidaba.
En la negrura del cristal comenzó a formarse algo, una figura casi humanoide. La forma comenzó a moverse, golpeando el cristal con torpeza. Manu quería salir de allí, pero seguía sin poder despegarse de aquel sofá.
Aquello empezó a golpear el espejo con más y más fuerza a la vez que emitía unos gruñidos llenos de rabia. Manu la miró fijamente y esta giró la cabeza con curiosidad. La sombra rompió finalmente el espejo, liberándose así de su cárcel de cristal. Miles de trocitos de espejo golpearon a Manu, aunque no sintió ni el más mínimo dolor. Del marco del espejo salieron dos largos brazos que se agarraban al suelo como una ventosa. La sombra se arrastraba en dirección a Manu. Quiso moverse, gritar, golpearla… Lo que sea con tal de salir de allí, pero no pudo más que mirar cómo se le aproximaba. Conforme más cerca estaba, más nítida era la cara de ese ser. Manu cerró los ojos. No quería seguir mirando a aquello. Un olor a putrefacción le llegó a su nariz y una fría brisa recorrió todo su cuerpo.
Cuando ya hubieron pasado unos minutos, Manu respiró hondo, tragó saliva y abrió los ojos lentamente. Su propia cara lo miraba desde cerca. La única diferencia es que, al contrario que él, ese ser, si es que podía llamarse así, no tenía ojos. Las cuencas vacías de sus ojos incitaban a perderse en ellas para siempre. Su boca estaba tan agrietada que dolía con solo mirar. No tenía apenas pelo sobre su cabeza y estaba más delgado que de costumbre.
— Me das pena. Mucha pena — dijo la sombra. Acto seguido, gritó con todas sus fuerzas, cogió a Manu por los hombros y lo lanzó por el ventanal. El recorrido hasta el suelo parecía que no iba a terminar nunca y, mientras caía, Manu podía ver cómo aquel ser lo señalaba con el dedo y le lanzaba una mueca de oreja a oreja. Cerró los ojos y se dejó llevar por la gravedad.
Cuando llegó al asfalto, Manu miró a su alrededor, pero el escenario había cambiado de nuevo. Se encontraba en el salón de la casa de sus abuelos. Un florero hecho con una vieja botella de cristal decoraba la mesa y la luz entraba por el balcón. Un delicioso olor a pan recién hecho inundaba toda la sala. Su abuelo era un hombre muy dedicado. Trabajó desde pequeño en la panadería de su padre y hacía los mejores bollos de todo el pueblo. Manu adoraba irse con él bien temprano para probar antes que nadie la masa recién horneada. Sonrió al recordar aquel olor. Aquel sueño parecía no ir tan mal después de todo.
Sin previo aviso, un fuerte dolor le golpeó en el pecho. Todo el cuerpo le pesaba bastante y una enorme sensación de melancolía ahogó todo su ser. Tenía muchas ganas de llorar; lo intentó varias veces, pero no fue capaz. Tanto se esforzó en ello que los ojos empezaron a escocerle.
Manu miró la sala y lo vio, sentado a su izquierda en su sillón de siempre: allí estaba su abuelo, mirándolo con cara de tristeza.
— Hola, Manu. Cuánto tiempo, hijo — dijo su abuelo.
Manu rompió a llorar con fuerza.
— Abuelo, ¿cómo estás? — preguntó Manu.
— ¿Cómo voy a estar? Muy tranquilo — respondió el hombre —, pero también muy triste. Tú no deberías estar aquí.
— ¿Por qué? No hay un sitio mejor que a tu vera — dijo Manu.
— Pero aún es pronto… — increpó el anciano —. Venga, hijo, tienes que volver. Te están esperando.
— No quiero… No es lo mismo. Ya no.
— Manu…
— Te echo tanto de menos… — dijo Manu entre lágrimas.
— Lo sé. Yo también te echo mucho de menos, pero créeme, todo irá mejor. Te queda tanto por descubrir; tantas flores por oler, tantas veces que caerte para volverte a levantar, tantos dulces que probar… Tanto que vivir — dijo el abuelo mientras se levantaba del sillón.
— ¿Y cómo lo hago sin ti? — preguntó Manu mientras se levantaba. El cuerpo le pesaba cada vez más.
— Podrás. Te lo aseguro. Siempre que creas que no puedes, sentirás mi mano en tu espalda. No te asustes, que solo te estaré empujando un poquito — respondió el hombre.
Ambos se encontraban de pie en mitad del salón. Se acercaron poco a poco y se fundieron en un abrazo.
— Siempre estaré contigo, ¿vale? — dijo el abuelo — No lo olvides.
Una lágrima recorrió la mejilla del abuelo, cogió a su nieto por los mofletes y le besó la frente. “Te quiero”, le dijo. De pronto, Manu sintió una fuerte descarga en el pecho; una punzada que le provocó un dolor increíble. Cerró los ojos de golpe y cuando volvió a abrirlos vio una enorme lámpara que lo juzgaba desde el techo de algún lugar.
Por los sonidos que había en la sala y las palabras de una mujer supo que se encontraba en un hospital. Al parecer, consiguieron reanimarlo tras una limpieza de estómago y muchos minutos llenos de angustia.
Manu giró la cabeza y vio a su madre, que lloraba desconsolada. Esta se acercó a la camilla y le cogió la mano con fuerza.
— ¿Cómo se te ocurre? Sabes de sobra que puedes contar con nosotros para lo que sea, hijo — dijo la madre, apenada.
— Lo siento — respondió Manu.
La madre se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Estuvieron así varios minutos, siendo uno; compartiendo todo el dolor, la rabia y la pena que sentían ambos.
— ¿Nos podemos ir? — preguntó Manu.
— ¿A dónde? — dijo la madre.
— A casa. Solo quiero ir a casa.
Fin.
-Un cuervo con nombre.